
Los contenidos universitarios en los países en vías de desarrollo se diferencian significativamente de aquellos presentes en las naciones desarrolladas. La educación superior desempeña un papel estratégico en el desarrollo integral de los pueblos, ya que no solo contribuye a la formación de capital humano calificado, sino también a la generación de conocimiento, la innovación tecnológica y la transformación social. Sin embargo, existen profundas asimetrías en la estructura y orientación de los contenidos académicos entre los países desarrollados y los que se clasifican como en vías de desarrollo.
La distinción entre países del Norte global o desarrollados y del Sur global o en vías de desarrollo surgió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), creados en Bretton Woods en 1944, comenzaron a establecer indicadores económicos con el fin de orientar las políticas de financiamiento y cooperación internacional.
Desde la década de 1950, tanto la ONU como el Banco Mundial comenzaron a emplear términos como subdesarrollados y en vías de desarrollo para diferenciar los niveles de industrialización y bienestar entre países. Más adelante, autores como Rostow (1960) propusieron modelos de etapas del desarrollo económico, y a partir de los años setenta se incorporaron indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para clasificar a los países.
Esta clasificación se ha basado en criterios como el ingreso nacional bruto, el nivel de industrialización, la productividad, los indicadores sociales (salud, educación, esperanza de vida), así como la capacidad de innovación y participación en el comercio internacional. No obstante, ha sido objeto de críticas por reproducir relaciones de poder y dependencia económica, al reflejar un enfoque occidental que impone jerarquías entre países (Escobar, 1995; Sachs, 2010).
En los países del Sur Global, la educación y la formación profesional universitaria suelen centrarse en la transmisión de conocimientos técnicos orientados a su aplicación práctica inmediata, lo que da lugar a profesionales que, en su mayoría, se convierten en consumidores de tecnologías extranjeras. Esta tendencia está vinculada a modelos educativos heredados de sistemas coloniales o periféricos, donde la universidad ha sido concebida como un instrumento de modernización, carente de autonomía científica y tecnológica (Arocena & Sutz, 2005).
En contraste, en los países desarrollados, las instituciones de educación superior promueven activamente la investigación, el pensamiento crítico, la creatividad y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. Estas universidades cuentan con políticas de financiamiento para la investigación en diversas disciplinas, incentivos para la publicación académica y una articulación estratégica con el sector productivo e industrial (Altbach et al., 2009; OECD, 2021).
Los enfoques pedagógicos en la formación profesional evidencian claras desigualdades entre las universidades del Norte Global —ubicadas en países desarrollados y concebidas como motores de innovación y autonomía tecnológica— y las del Sur Global —en países en vías de desarrollo—, donde su función a menudo se limita a capacitar para la gestión o el uso de tecnologías importadas. Esta situación perpetúa una estructura de dependencia tecnológica y económica que restringe la soberanía científica y limita la capacidad de estos países para transformar sus propios recursos naturales con valor agregado (Piketty, 2014; de la Torre & López, 2016).
Diferencias en los contenidos académicos universitarios
Una de las principales manifestaciones de la desigualdad en la educación superior se manifiesta en la estructura de los contenidos académicos y el perfil para la formación de profesionales. En países desarrollados como Alemania, Japón o Estados Unidos, la profesionalización se vincula estrechamente al desarrollo científico, la innovación tecnológica y la investigación aplicada. Las universidades en estos contextos no solo transmiten conocimientos, sino que funcionan como centros estratégicos de producción de saber, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la creación de soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos (OECD, 2021).
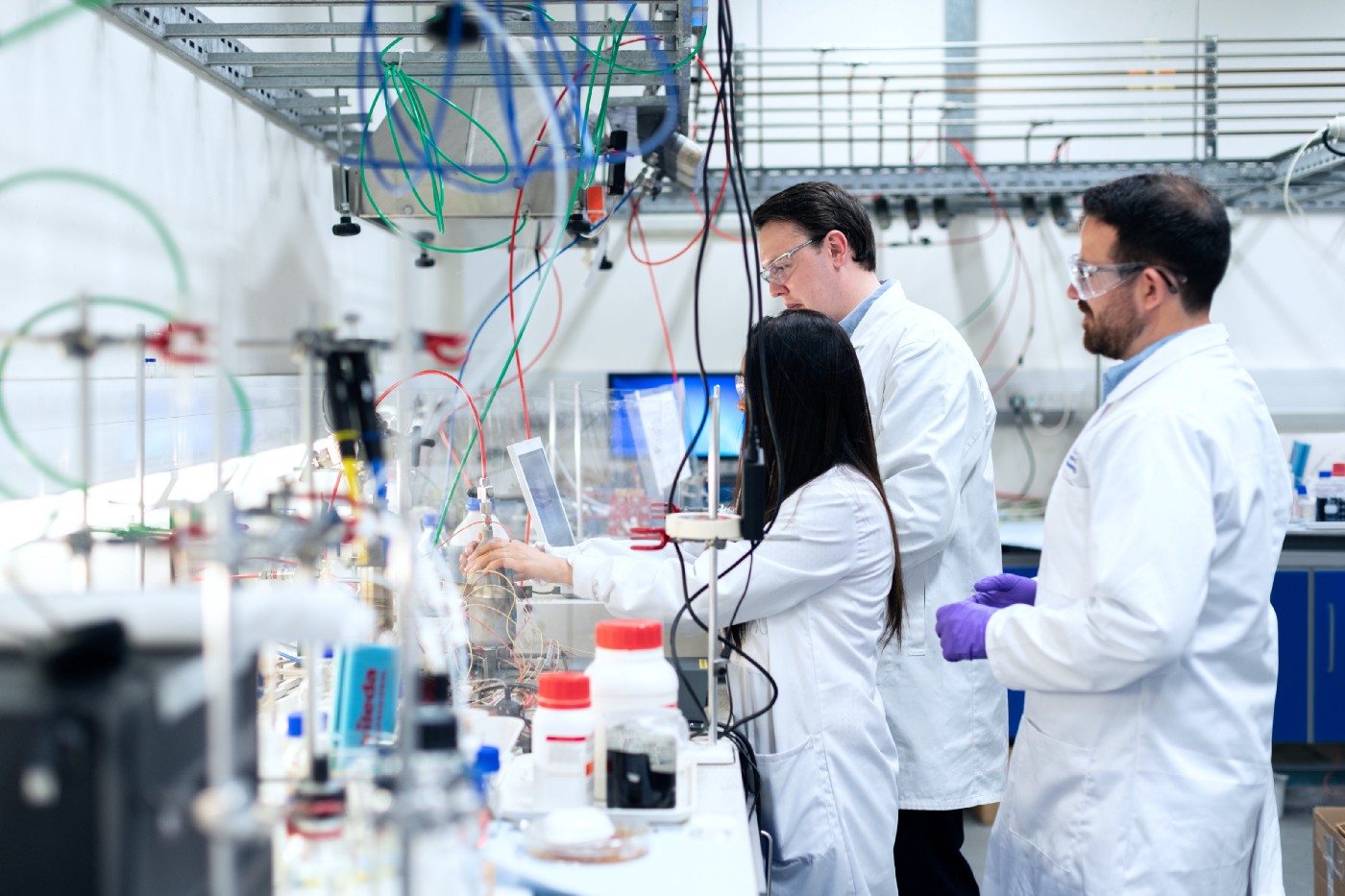
Estos sistemas educativos cuentan con estructuras consolidadas de financiamiento para la investigación, alianzas estratégicas con el sector productivo, acceso a tecnologías de punta y personal académico altamente cualificado. Los planes de estudio son dinámicos, interdisciplinarios y se actualizan constantemente en función de los avances del conocimiento a nivel global (Altbach & Salmi, 2011).
En contraste, en los países en vías de desarrollo, los programas académicos suelen caracterizarse por una rigidez curricular, escasa articulación con el entorno socioeconómico y limitadas oportunidades para el desarrollo de competencias investigativas. La formación se orienta hacia un enfoque técnico-operativo, basado en la asimilación de conocimientos estandarizados y en la aplicación de tecnologías extranjeras. Esto da lugar a perfiles profesionales centrados en el consumo tecnológico, con baja capacidad de innovación y escasa aptitud para generar valor agregado a partir de los recursos locales (de la Torre & López, 2016).
A ello se suman factores como la deficiente infraestructura, la limitada inversión estatal en ciencia y tecnología, y la falta de incentivos para la investigación, lo que agrava aún más esta situación. Como señalan Arocena y Sutz (2005), las universidades del Sur Global enfrentan el desafío de “construir capacidades endógenas de conocimiento” en contextos dominados por una visión utilitaria y subordinada de la educación superior.
Esta diferencia estructural responde, además, a modelos de desarrollo divergentes: mientras los países desarrollados se proyectan como economías del conocimiento, los países en vías de desarrollo continúan integrados al mercado global principalmente como proveedores de materias primas y mano de obra calificada para operar tecnologías importadas (Piketty, 2014; Lander, 2000).
La dependencia tecnológica como expresión de desigualdad estructural
La desigualdad en los contenidos universitarios no solo responde a diferencias pedagógicas entre países desarrollados y en vías de desarrollo, sino que constituye una manifestación concreta de la dependencia tecnológica estructural que afecta a estos últimos. Esta dependencia se hace evidente en la forma en que las economías del Sur Global continúan insertas en el sistema económico internacional como proveedoras de materias primas y consumidoras de tecnología importada, perpetuando así una estructura de intercambio desigual y subordinación histórica (Piketty, 2014; Lander, 2000).
En este marco, las universidades de los países en desarrollo, lejos de constituirse en centros de transformación productiva y generación de conocimiento, se configuran como instituciones subordinadas, con ofertas académicas centradas principalmente en el uso, mantenimiento y adaptación pasiva de tecnologías foráneas. Esta lógica educativa responde a un modelo de desarrollo periférico, que obstaculiza la construcción de capacidades científicas propias y limita la innovación endógena (Arocena & Sutz, 2005).
La escasa presencia de contenidos relacionados con áreas estratégicas como astronomía, biotecnología, inteligencia artificial, robótica o procesamiento industrial, refleja un vacío estructural en la formación profesional en el Sur Global. Esta omisión restringe seriamente la posibilidad de una inserción autónoma y competitiva en la economía del conocimiento. Como advierte Pérez (2013), el desarrollo sostenible exige una base educativa sólida y comprometida con la producción de conocimiento pertinente y contextualizado.
Este panorama configura un ciclo de reproducción estructural: al no formar profesionales capaces de innovar ni transformar sus recursos localmente, los países en vías de desarrollo se ven obligados a importar bienes y servicios de alto valor agregado. Esta situación perpetúa su dependencia económica y tecnológica, y reduce los recursos disponibles para invertir en ciencia, tecnología y educación superior, profundizando la brecha del atraso intelectual y productivo (de la Torre & López, 2016).
Frente a este escenario, es imperativo repensar los contenidos académicos desde una perspectiva de soberanía y pertinencia. Las universidades deben transformarse en espacios de creación crítica y resistencia epistemológica, orientadas a la formación de capacidades científicas propias y al impulso de proyectos que respondan a las problemáticas estructurales de sus contextos locales, regionales y nacionales (Freire, 1970; Dussel, 1994).
Los pueblos originarios de los andes y su tecnología propia
La discusión sobre los contenidos universitarios en los países en vías de desarrollo no puede reducirse a una simple comparación entre modelos educativos del Norte y del Sur Global. Resulta imprescindible incorporar la dimensión epistémica de los pueblos originarios, cuyas formas de conocimiento, desarrollo tecnológico y transmisión cultural han sido históricamente invisibilizadas por la hegemonía de los paradigmas eurocéntricos dominantes en la educación superior (Lander, 2000; Walsh, 2005).

Particularmente en los Andes, las civilizaciones originarias —con miles de años de historia y continuidad cultural— desarrollaron sofisticadas tecnologías propias en diversos campos como la seguridad alimentaria, la salud, la arquitectura, la ingeniería hidráulica y la astronomía. Un ejemplo notable de esta sabiduría ancestral es la domesticación y mejora genética de los tubérculos andinos, mediante la transformación de papas amargas en variedades comestibles. Esta innovación no solo garantizó la subsistencia de comunidades altoandinas en entornos hostiles, sino que también tuvo un impacto global, al contribuir a paliar hambrunas en Europa durante los siglos XVIII y XIX (Zimmerer, 1996).
Asimismo, los pueblos andinos desarrollaron sistemas de documentación y comunicación propios, distintos de la escritura alfabética occidental. Estos se manifiestan en los tejidos y bordados, los cuales operan como complejos lenguajes gráficos basados en principios de geometría fractal, códigos cromáticos obtenidos de la descomposición de la luz, y narrativas visuales que expresan cosmovisiones, estructuras sociales, normas éticas y conocimiento científico (Arnold & Yapita, 2006). Estos sistemas constituyen una forma multiescalar de representación del mundo, que articula saberes espirituales, organizativos y ecológicos.
Sin embargo, las estructuras educativas contemporáneas —sustentadas en lógicas lineales, fragmentadas y jerárquicas propias del pensamiento moderno occidental— excluyen sistemáticamente estos conocimientos (Estermann, 2012; Gudynas, 2011). La ausencia de metodologías interculturales y la no inclusión de saberes ancestrales en los currículos universitarios constituyen una forma persistente de colonización epistémica.
Frente a ello, los modelos educativos propios de los pueblos originarios desafían la visión hegemónica del conocimiento y abren camino hacia una educación verdaderamente intercultural, descolonizadora y transformadora. Reconocer la validez científica de estas formas de saber no solo enriquece el horizonte académico, sino que también fortalece la soberanía cognitiva y tecnológica de los pueblos (de Sousa Santos, 2009).
En este sentido, urge reconfigurar los contenidos universitarios para que integren, de manera respetuosa y rigurosa, los conocimientos y tecnologías ancestrales andinas. Esta inclusión no es solo una cuestión de justicia epistémica, sino una estrategia clave para democratizar el conocimiento, construir alternativas al desarrollo convencional y forjar sistemas universitarios más pertinentes a las realidades locales y regionales.
Hacia una educación intercultural y emancipadora
Superar la brecha de contenidos universitarios entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados no es simplemente una cuestión de acceso o actualización curricular; exige una transformación estructural y profunda del modelo educativo universitario. Como advierte Paulo Freire (1970), la educación debe concebirse como un acto liberador que despierte la conciencia crítica y fomente la autonomía intelectual de los estudiantes, en lugar de reproducir pasivamente estructuras de dominación cultural, epistémica y tecnológica.
En este contexto, las universidades del Sur Global tienen el desafío de dejar de ser meros reproductores de conocimientos foráneos para convertirse en motores de innovación contextualizada. Esto implica fomentar la investigación científica orientada al pensamiento crítico, la producción de conocimientos pertinentes y la generación de tecnologías propias, capaces de responder a las necesidades sociales, ambientales y productivas de sus comunidades (de Sousa Santos, 2018).
En países con fuerte presencia de pueblos originarios, como los de América Latina, este reto adquiere una dimensión adicional: se requiere integrar los saberes ancestrales en la formación profesional universitaria y propiciar un diálogo genuino entre el conocimiento científico y las cosmovisiones indígenas. Tal como plantea Walsh (2009), una universidad verdaderamente intercultural y emancipadora debe reconocer la existencia de múltiples formas de conocimiento y valorarlas como fuentes legítimas de ciencia, innovación y desarrollo.
Desde esta perspectiva, la producción académica no puede seguir limitada a replicar modelos occidentales ni a ignorar la riqueza epistémica de los pueblos originarios. Es necesario rescatar, validar y proyectar tecnologías ancestrales —como la astronomía andina, la medicina tradicional, los sistemas de seguridad alimentaria, el manejo sostenible de ecosistemas y la ingeniería hidráulica ancestral— integrándolas de manera crítica y creativa en los procesos de enseñanza, investigación y vinculación con la sociedad (Altieri, 2010).
Caminar hacia una educación intercultural y emancipadora significa construir una universidad plural, crítica y arraigada en los territorios. Una universidad que deje de ver lo ancestral como objeto de estudio y lo reconozca como sujeto activo de producción científica; que ya no imponga un pensamiento único, sino que teja puentes entre saberes diversos para enfrentar, desde la complementariedad, los desafíos del presente y del futuro.
En conclusión, superar la brecha de contenidos universitarios entre países en vías de desarrollo y países desarrollados exige una transformación profunda del modelo educativo, así como el desarrollo de una metodología propia de enseñanza-aprendizaje, orientada a la emancipación intelectual, la innovación contextual y la descolonización del conocimiento. Como lo plantean Freire, de Sousa Santos y Walsh, es indispensable que las universidades de estos países en vías de desarrollo asuman un rol protagónico en la construcción de saberes propios y en la producción científica, fomentando el pensamiento crítico y la creación de tecnologías pertinentes, respetuosas con la naturaleza, que contribuyan a la sostenibilidad de la especie humana y de toda forma de vida en la Tierra.
Referencias
Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183219
Altieri, M. A. (2010). Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Editorial Nordan-Comunidad.
Arocena, R., & Sutz, J. (2005). La universidad latinoamericana del futuro. Fondo de Cultura Económica.
De la Torre, R., & López, M. (2016). Educación y desarrollo en América Latina: Retos y perspectivas. CEPAL. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40259
De Sousa Santos, B. (2018). La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Ediciones Morata.
Dussel, E. (1994). 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad. Nueva Utopía.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO. https://www.clacso.org.ar/libros/lander/lander.html
OECD. (2021). Education at a glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en
Pérez, C. (2013). Innovación y desarrollo desde una perspectiva latinoamericana. Revista CEPAL, 111, 5–25. https://doi.org/10.18356/ea1f2d3e-es
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Harvard University Press.
UNESCO. (2021). Informe sobre la ciencia: La carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente. https://unesdoc.unesco.org
Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Ediciones Abya-Yala.
Imagen: https://santpau.blog/

